EL PAN EN EL IMPERIO ROMANO: ALIMENTO, OFICIO Y SÍMBOLO DEL PODER.
El pan fue uno de los pilares esenciales de la alimentación romana, junto al vino y el aceite. Más que un simple alimento, simbolizaba civilización, prosperidad y orden. En torno a él giraba buena parte de la vida urbana, militar y económica del Imperio. Desde los hornos de las populosas calles de Roma hasta los campamentos legionarios del Rin o las galeras que surcaban el Mare Nostrum, el pan acompañó siempre al ciudadano romano como el alimento más constante y cotidiano.
Los panaderos, conocidos como pistores, eran figuras fundamentales dentro de la estructura urbana. En las grandes ciudades existían auténticas panaderías industriales llamadas pistrina, donde se molía el grano, se amasaba la harina y se cocía el pan en grandes hornos de piedra. Los molinos, movidos por esclavos o animales, trituraban el trigo en enormes piedras de basalto o toba volcánica. El oficio del panadero llegó a alcanzar una gran importancia social, hasta el punto de que se organizaron en gremios o collegia pistorum, reconocidos oficialmente por el Estado. Bajo el gobierno de Augusto, Roma contaba con cientos de panaderías, muchas de ellas controladas por el Estado a través del annona, el sistema de abastecimiento público que garantizaba el pan gratuito para la plebe.
El proceso de elaboración del pan seguía una secuencia bien conocida: el grano se molía hasta obtener la farina, que se mezclaba con agua, sal y, en los panes de mayor calidad, con masa madre o levadura. La masa se amasaba a mano o con rodillos de madera, se dejaba fermentar y finalmente se cocía en hornos de piedra, llamados fornax. En los hogares más humildes o en los campamentos militares, donde no se disponía de hornos, se cocía directamente bajo las brasas, dando origen al panis subcinericius, un pan tosco pero nutritivo.
La variedad de panes en el Imperio era extraordinaria y reflejaba tanto la posición social como las costumbres regionales. El panis siligineus era el más refinado y blanco, elaborado con harina de triticum siligo, y reservado a las clases altas. En cambio, la plebe consumía el panis plebeius, hecho con harinas menos finas, y los esclavos o animales se alimentaban con el panis cibarius, una masa tosca, a menudo mezclada con salvado. Una variante aún más bastarda era el panis furfureus, literalmente “de salvado”, oscuro y áspero.
En el ejército, el pan tenía también un papel fundamental. Los legionarios elaboraban su propio panis militaris, un pan sin levadura, compacto y resistente, hecho con harina gruesa de espelta o trigo. Se cocía sobre piedras calientes o bajo las brasas, y debía poder conservarse varios días sin pudrirse. Este pan acompañó a las legiones desde las nieves de Germania hasta los desiertos de Siria. En el mar, los marineros imperiales dependían del panis nauticus, una especie de galleta dura y seca, parecida a los bizcochos navales medievales, que podía mantenerse comestible durante largas travesías por el Mediterráneo.
También existían panes enriquecidos, como el panis adipatus, elaborado con grasa o aceite para darle mayor sabor y suavidad, o el panis mellitus, endulzado con miel y a menudo mezclado con frutos secos o queso fresco, que se servía en banquetes y celebraciones. Algunos panes regionales, como el panis picentinus, eran apreciados por su capacidad de conservación y su sabor rústico. El más común en las ciudades era el panis quadratus, característico por su forma redonda y sus hendiduras radiales, que permitían dividirlo fácilmente. Ejemplares carbonizados de este tipo fueron hallados en Pompeya, en perfectas condiciones, conservando incluso las marcas de las cuerdas con las que se transportaban.
Las excavaciones de Pompeya y Herculano han revelado un mundo panadero sorprendentemente avanzado. En lugares como la panadería de Modestus se encontraron decenas de panes carbonizados, moldes, molinos y hornos intactos. Los panes, sellados antes de cocerlos, llevaban inscripciones o marcas llamadas sigilla, que indicaban el nombre del panadero, el taller o el distribuidor. Estos sellos cumplían una función práctica —evitar fraudes o identificar lotes— y también comercial, una forma temprana de marca registrada. Algunos panes llevan aún legibles inscripciones como “Ofellae Euxini” o “Celer, servus Q. Grani Veri”, prueba del nivel de organización que alcanzó la industria del pan en el Imperio.
Los hornos romanos, de forma abovedada y construidos en piedra o ladrillo refractario, alcanzaban temperaturas altísimas. El fuego se encendía dentro hasta caldear las paredes; luego se retiraban las brasas y se introducían los panes directamente sobre el suelo del horno. Este método permitía una cocción uniforme y rápida. En las ciudades, los panes se vendían en los mercados (macella) o directamente desde las panaderías, mientras que en los cuarteles y campamentos, los soldados se encargaban de producir su propio pan, a menudo con hornos portátiles.
El pan, además de alimento, fue un poderoso instrumento político. El Estado lo utilizó como herramienta de control social mediante el annona, el sistema de distribución gratuita de grano o pan a los ciudadanos. De este modo, los emperadores mantenían la estabilidad social y el favor del pueblo. De esa práctica surgió la expresión “panem et circenses”, el pan y el circo que calmaban al populus mientras el poder imperial se perpetuaba.
El legado de la panificación romana ha perdurado a lo largo de los siglos. Los hornos de bóveda, la fermentación natural y las técnicas de amasado sirvieron de modelo a la panadería medieval y moderna. En algunos pueblos italianos, todavía se hornean panes redondos con cortes radiales que recuerdan a los de Pompeya. En museos como el Arqueológico Nacional de Nápoles o el de Ostia Antica pueden verse panes auténticos del siglo I, ennegrecidos por el tiempo pero aún con sus sellos intactos: reliquias carbonizadas del alimento que sostuvo al Imperio más grande de la Antigüedad.
El pan romano fue más que un sustento. Fue el hilo invisible que unía al campesino que trillaba el trigo, al esclavo que giraba la piedra de moler, al legionario que marchaba bajo el estandarte del águila y al ciudadano que recibía su ración en Roma. En su aroma, en su corteza endurecida por el horno, late todavía la historia del Imperio que se alimentó de pan y de gloria.
JOSÉ ANTONIO OLMOS GRACIA.
Policía local de profesión, desarrolla su cometido en la categoría de oficial en el municipio de Huesca, contando con 16 de servicio y varias distinciones. A pesar de que su afán por la historia le viene desde pequeño, no fue hace mucho cuando se decidió a cursar estudios universitarios de Geografía e Historia en UNED y comenzar en el mundo de la divulgación a través de las redes sociales. Actualmente administra el blog elultimoromano.com así como páginas en Instagram y Facebook con el mismo nombre. Además, colabora con revistas, páginas, asociaciones, blogs, podcast y es miembro de Divulgadores de la Historia.
Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:
👉FACEBOOK
👉INSTAGRAM
Si quieres ser mi mecenas, puedes hacerlo aquí:
https://www.facebook.com/becomesupporter/elultimoromano1/
Bibliografía:
Sánchez López, Elena H.; Bustamante Álvarez, Macarena (eds.). Arqueología romana en la Península Ibérica. Universidad de Granada, 2019. ISBN 978-84-338-6455-0. UneBook
Bustamante Álvarez, Macarena; Bernal Casasola, Darío (eds.). Artífices idóneos. Artesanos, talleres y manufacturas en Hispania. CSIC, colección Anejos de AEspA, 2014. ISBN 978-84-00-09843-8.








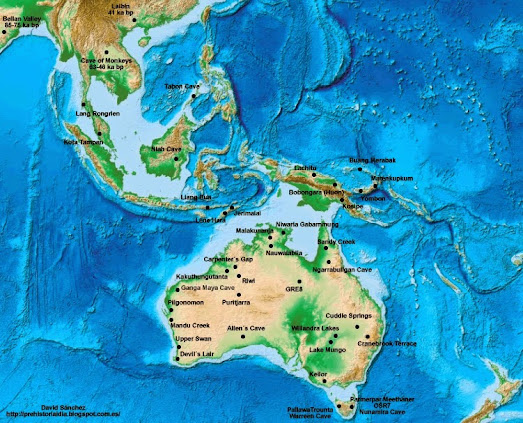




Comentarios
Publicar un comentario