ESPAÑA EN EL NORTE DE ÁFRICA: DEL SIGLO XIX AL FIN DEL SÁHARA ESPAÑOL
La presencia española en el norte de África es una de las continuaciones más prolongadas y complejas de su historia imperial. Desde las viejas plazas de Ceuta y Melilla, herencia de las guerras contra los reinos musulmanes, hasta las colonias del siglo XX en Ifni, el Sáhara Occidental o el Protectorado de Marruecos, España trató de mantener una posición en el continente africano en un tiempo en que su influencia mundial se desvanecía. La historia de esos territorios es también la de una potencia que, habiendo perdido su imperio americano, buscó en África una forma de conservar su presencia internacional, aunque fuera a costa de enormes sacrificios y de conflictos duraderos.
Tras la independencia de la América española, el siglo XIX dejó a España reducida a unos pocos enclaves ultramarinos. En ese contexto, Ceuta y Melilla adquirieron un valor simbólico y estratégico decisivo. Ceuta había pasado a soberanía española en el siglo XVII, tras su etapa portuguesa, y Melilla llevaba bajo dominio castellano desde 1497. Ambas ciudades eran bastiones fortificados frente a la costa del Magreb, aisladas entre un entorno hostil y mantenidas con grandes esfuerzos militares. Los ataques rifeños, las epidemias y las dificultades para abastecerlas las convirtieron en una carga constante, pero también en un punto de orgullo nacional. Desde allí se proyectó la influencia española sobre Marruecos durante todo el siglo XIX.
Las relaciones entre España y Marruecos se tensaron en varias ocasiones a lo largo de ese siglo. La más importante fue la Guerra de África (1859-1860), que enfrentó al ejército español con las fuerzas del sultán Mohammed IV. La guerra concluyó con una victoria española y el Tratado de Wad-Ras, por el cual Marruecos reconocía la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, ampliaba su territorio fronterizo y cedía un enclave en la costa atlántica: Ifni. Sin embargo, este territorio —situado frente a las Canarias— no fue ocupado efectivamente hasta 1934. Durante décadas, España se limitó a mantener su derecho sobre el papel, sin presencia militar real en la zona.
La segunda mitad del siglo XIX trajo consigo el reparto colonial de África, en el que España trató de no quedar completamente marginada. En 1884, durante la Conferencia de Berlín, el gobierno español proclamó su soberanía sobre una franja costera del Sahara entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco. Nacía así el Sáhara Español, administrado primero como un simple protectorado y más tarde, en 1958, como provincia ultramarina. El territorio era árido y de difícil acceso, pero ofrecía una posición geoestratégica relevante frente al Atlántico y, más tarde, un enorme yacimiento de fosfatos en Bu Craa. Fue una ocupación lenta, sostenida por pequeños destacamentos militares y escasas poblaciones colonas, en un paisaje dominado por tribus nómadas que mantenían una fidelidad ambigua hacia España.
A comienzos del siglo XX, Marruecos se había convertido en objeto de deseo de las potencias europeas. Francia avanzaba desde Argelia, Alemania presionaba en el Atlántico y España, temerosa de quedar relegada, reclamó una zona de influencia propia. Los acuerdos franco-españoles y la Conferencia de Algeciras de 1906 fijaron las bases de un reparto del territorio marroquí. Finalmente, en 1912 se estableció oficialmente el Protectorado español en Marruecos, que comprendía una franja norte —con capital en Tetuán— y otra sur, en el Cabo Juby, separadas por el amplio protectorado francés.
La administración española del norte de Marruecos fue difícil desde el principio. El Rif, una región montañosa y tribal, rechazaba toda autoridad extranjera. Los conflictos se multiplicaron, culminando en la guerra del Rif. En julio de 1921, el ejército español sufrió una de las peores derrotas de su historia en el Desastre de Annual, donde más de diez mil soldados perecieron frente a las fuerzas de Abd el-Krim, que llegó a proclamar una República del Rif independiente. La guerra se prolongó durante cinco años, hasta que tropas españolas y francesas, bajo el mando del general Primo de Rivera y el mariscal Pétain, aplastaron la rebelión en 1926 mediante una ofensiva combinada que incluyó bombardeos aéreos y el uso de gas mostaza.
A pesar de la victoria, el Protectorado nunca alcanzó estabilidad plena. España lo mantuvo como un territorio dependiente, gobernado por un alto comisario en Tetuán, con una economía agrícola y poco desarrollo industrial. En 1936, cuando estalló la Guerra Civil, el Ejército de África —formado por regulares marroquíes y la Legión— fue la fuerza decisiva que permitió a Franco trasladar sus tropas a la península y lanzar el golpe de Estado. Durante la dictadura, el Protectorado se convirtió en una base militar segura y en símbolo del “africanismo” del régimen.
Mientras tanto, España consolidó su presencia en Ifni y en el Sáhara. En 1934, coincidiendo con una política colonial más activa, se ocupó efectivamente Sidi Ifni, fundándose una pequeña ciudad de carácter administrativo y militar. Durante años, la vida colonial fue monótona, limitada al comercio con las Canarias y a la construcción de infraestructuras básicas. Pero en 1956, cuando Marruecos logró su independencia, la situación cambió. El nuevo Estado marroquí reclamó todos los territorios bajo dominio español, y al año siguiente estalló la Guerra de Ifni (1957-1958). Tropas marroquíes y milicias locales atacaron puestos españoles en la región y en el sur del protectorado. Aunque España logró repeler las ofensivas y conservar Sidi Ifni, la presión internacional obligó a revisar su dominio. En 1958, el pequeño Protectorado del sur (Cabo Juby) fue devuelto a Marruecos, y una década después, en 1969, Ifni fue formalmente entregado al reino alauita.
El Sáhara Español, en cambio, se mantuvo como la última gran colonia española en África. A partir de 1958 fue reorganizado como provincia española, con representación en las Cortes franquistas y un desarrollo económico centrado en la minería. La empresa estatal Fosfatos de Bucraa impulsó la explotación de los recursos naturales, mientras se fomentaban asentamientos civiles en El Aaiún y Villa Cisneros. Pero el control seguía dependiendo del ejército. En 1973 nació el Frente Polisario, un movimiento independentista que reclamaba la autodeterminación saharaui. En un contexto de creciente presión internacional y con el régimen de Franco agonizando, la situación se volvió insostenible.
En 1975, Marruecos organizó la Marcha Verde, movilizando a cientos de miles de civiles hacia la frontera sahariana para forzar la retirada española. Aislada diplomáticamente y sin capacidad de respuesta militar, España firmó los Acuerdos de Madrid en noviembre de ese año, mediante los cuales cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Pocos meses después, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, iniciando un conflicto que perdura hasta hoy. Con esa retirada se cerró el último capítulo del colonialismo español en África.
El siglo XIX había comenzado con España tratando de conservar dos pequeñas plazas en el norte africano; el XX terminó con la pérdida de todos sus territorios coloniales, salvo Ceuta y Melilla, que siguen bajo soberanía española como ciudades autónomas. Aquella presencia africana dejó huellas profundas: ciudades fundadas, conflictos militares, vínculos culturales y una memoria ambivalente entre el orgullo, la nostalgia y el peso de una historia colonial que aún condiciona las relaciones hispano-marroquíes.
Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:
Si quieres ser mi mecenas, puedes hacerlo aquí:
https://www.facebook.com/becomesupporter/elultimoromano1/
Bibliografía:
Pennell, C. R. Morocco: From Empire to Independence. Oneworld Publications, 2013.
Hodges, Tony. Western Sahara: The Roots of a Desert War. Lawrence Hill Books, 1983.
Memorias de un Támbor. 34. Podcast.







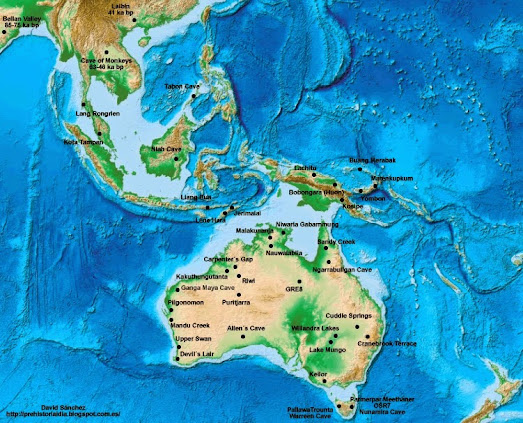




Comentarios
Publicar un comentario