LA CULTURA DE LOS CASTROS (CASTREÑA).
La llamada cultura castreña constituye una de las expresiones más singulares de la protohistoria de la península ibérica. Se desarrolló en el noroeste, abarcando principalmente Galicia, el occidente de Asturias, el norte de Portugal y las zonas limítrofes de León y Zamora, desde finales de la Edad del Bronce hasta bien entrada la romanización. Se trata de un fenómeno cultural que ha dejado una profunda huella en el paisaje, en el patrimonio arqueológico y en la memoria de las comunidades actuales, pues los castros, con sus murallas y sus viviendas de piedra, continúan siendo testigos visibles de un modo de vida que supo adaptarse al entorno atlántico y mantener una identidad propia durante siglos.
El elemento central de esta cultura fueron los castros, poblados fortificados levantados en colinas, promontorios o mesetas de fácil defensa, rodeados de murallas y fosos que les conferían un carácter imponente. Su emplazamiento estratégico les permitía dominar visualmente el territorio, controlar rutas de comunicación y proteger a sus habitantes de posibles ataques. Dentro de estos recintos se distribuían las viviendas, en su mayoría de planta circular u ovalada, construidas en piedra con techumbres vegetales, aunque en fases más tardías también aparecieron casas rectangulares, muchas veces vinculadas a la influencia romana. El urbanismo de los castros revela una organización comunitaria cuidada, con calles estrechas, espacios abiertos de reunión y, en algunos casos, complejas terrazas adaptadas a la pendiente del terreno.
La economía de los pueblos castreños se sustentaba en una agricultura de subsistencia que incluía el cultivo de cereales como trigo, cebada o mijo, legumbres y productos hortícolas. La ganadería también tuvo un peso fundamental, con rebaños de vacas, ovejas, cabras y cerdos, mientras que la caza, la recolección de frutos silvestres como bellotas o avellanas, la pesca y el marisqueo completaban los recursos de estas comunidades. A ello se sumaba una notable actividad minera y metalúrgica: el oro, el cobre, el estaño y el hierro eran extraídos y trabajados con gran pericia, dando lugar a armas, herramientas y a una rica orfebrería en la que destacan los torques, brazaletes y pendientes, piezas de fuerte valor simbólico y de prestigio social.
El mundo castreño también se caracterizó por un rico imaginario simbólico y religioso. Se han encontrado estatuas conocidas como guerreros galaico-lusitanos, que representaban a figuras armadas, posiblemente líderes o héroes de las comunidades. Igualmente enigmáticas son las llamadas cabezas-trofeo, esculturas pétreas cuya función aún es discutida, pero que tal vez estuvieran vinculadas a rituales guerreros o a prácticas conmemorativas. Uno de los elementos más misteriosos son los llamados monumentos con horno, construcciones subterráneas o semienterradas en las que aparece la célebre Pedra Formosa, una gran losa de piedra labrada con decoración geométrica que separa la antecámara de la sala principal. Durante mucho tiempo se pensó que estos espacios eran saunas o baños rituales, pero hipótesis recientes han planteado que también pudieron ser lugares vinculados a ceremonias funerarias, a ritos de iniciación o incluso a la maternidad y el nacimiento, aludiendo al simbolismo del renacer a través del agua y del calor.
La cultura castreña no puede entenderse sin tener en cuenta sus contactos con otros pueblos. Durante la Edad del Hierro recibió influencias de las culturas célticas de Europa central, visibles en el armamento, en ciertos elementos decorativos y en las prácticas religiosas, aunque al mismo tiempo mantuvo una fuerte base autóctona. Con la llegada de Roma, muchos castros fueron abandonados, pero otros evolucionaron hacia auténticas citanias, núcleos de mayor tamaño y complejidad que incorporaban calles empedradas, edificios de carácter público e incluso termas. Ejemplos como la Citânia de Briteiros en el norte de Portugal o el castro de Elviña en A Coruña muestran hasta qué punto estas comunidades fueron capaces de adaptarse a las nuevas realidades sin perder del todo su identidad.
El legado de la cultura castreña no es solo arqueológico. Los castros, visibles aún hoy en las cumbres y colinas del noroeste, siguen marcando el paisaje y han generado numerosas leyendas populares. En torno a ellos se han tejido historias de mouros, de tesoros ocultos y de héroes antiguos que refuerzan la conexión entre estas ruinas y la memoria colectiva de las gentes que aún viven cerca de ellas. Su estudio arqueológico ha permitido conocer mejor las formas de vida de aquellas comunidades, pero también abre debates sobre su identidad cultural, su relación con el mundo celta y el significado de sus monumentos más enigmáticos.
En definitiva, la cultura castreña fue mucho más que un conjunto de aldeas fortificadas. Fue una civilización con estructuras sociales complejas, con una economía diversificada, con una arquitectura propia y con una espiritualidad profundamente ligada a la naturaleza y al ciclo de la vida. A través de los muros de piedra, de las Pedras Formosas, de los torques de oro y de las esculturas pétreas que han sobrevivido al paso del tiempo, todavía hoy podemos acercarnos a la visión del mundo de quienes habitaron hace más de dos milenios los montes y valles del noroeste peninsular, y comprender que su cultura sigue siendo parte inseparable de nuestra historia común.
Policía local de profesión, desarrolla su cometido en la categoría de oficial en el municipio de Huesca, contando con más de 16 años de servicio y varias distinciones. A pesar de que su afán por la historia le viene desde pequeño, no fue hace mucho cuando se decidió a cursar estudios universitarios de Geografía e Historia en UNED y comenzar en el mundo de la divulgación a través de las redes sociales. Actualmente administra el blog elultimoromano.com así como páginas en Instagram y Facebook con el mismo nombre. Además, colabora con revistas, páginas, asociaciones, blogs relacionados con la divulgación histórica y es miembro de Divulgadores de la Historia.
Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:
👉FACEBOOK
👉INSTAGRAM
Bibliografía:
Sánchez Moreno, E. (coord.), Domínguez Monedero, A., Gómez Pantoja, J. L., 2007: Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica, Vol. I. Las fuentes y la Iberia Colonial, Madrid, Editorial Sílex. (ISBN: 978-84-7737-181-6).
Sánchez Moreno, E. (coord.), Gómez Pantoja, J. L., 2008: Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica, Vol. II. La Iberia prerromana y la Romanidad, Madrid, Editorial Sílex. (ISBN: 978-84-7737-182-3).







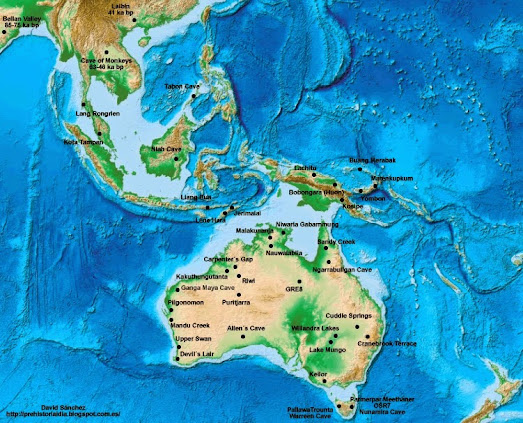




Comentarios
Publicar un comentario