LA DECLARACIÓN BALFOUR.
En noviembre de 1917, cuando la Primera Guerra Mundial aún desangraba a Europa y el Imperio Otomano se encontraba en la recta final de su larga decadencia, el Gobierno británico dio un paso que tendría repercusiones históricas para Oriente Medio. Arthur James Balfour, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, escribió una breve carta dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, influyente miembro de la comunidad judía británica. En apenas unas líneas, conocidas desde entonces como la Declaración Balfour, Londres expresaba su apoyo a la creación en Palestina de un “hogar nacional para el pueblo judío”.
A simple vista, aquella misiva podía parecer un gesto diplomático más dentro de un conflicto mundial donde los aliados intentaban asegurarse apoyos en todos los frentes. Sin embargo, lo que contenía iba mucho más allá de un simple compromiso. Era la primera vez que una gran potencia reconocía oficialmente las aspiraciones del movimiento sionista, que desde finales del siglo XIX, bajo el impulso de Theodor Herzl y otros dirigentes, defendía la necesidad de establecer un Estado judío en la tierra de sus ancestros.
La declaración no surgió en el vacío. Durante la guerra, el Reino Unido había mantenido negociaciones y promesas contradictorias. Por un lado, con los líderes árabes, alentando su rebelión contra el dominio otomano y ofreciéndoles independencia. Por otro, con Francia, firmando los acuerdos Sykes-Picot que repartían Oriente Medio entre las potencias europeas. Y, al mismo tiempo, con el movimiento sionista, comprometiéndose a favorecer sus aspiraciones en Palestina. Cuando se analizan estos movimientos en conjunto, resulta evidente que Londres jugaba un complejo y arriesgado juego diplomático, en el que buscaba garantizar su influencia futura en una región clave por su valor estratégico y sus recursos.
La carta de Balfour fue acogida con entusiasmo por los sionistas de todo el mundo, que vieron en ella una legitimación histórica a sus reivindicaciones. Para ellos, aquel respaldo era el primer paso hacia el renacimiento de Israel, una esperanza largamente acariciada tras siglos de diáspora y persecuciones. Pero, al mismo tiempo, la noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los habitantes árabes de Palestina, que en aquel entonces constituían la inmensa mayoría de la población y que interpretaron la declaración como una amenaza directa a sus derechos y a su futuro.
Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se derrumbó y Palestina quedó bajo mandato británico por decisión de la Sociedad de Naciones. Fue entonces cuando las consecuencias de la Declaración Balfour comenzaron a hacerse palpables: crecieron las tensiones entre las comunidades judía y árabe, aumentó la inmigración sionista y, con el paso de los años, los enfrentamientos se volvieron cada vez más frecuentes. El Reino Unido, que había intentado conciliar promesas imposibles, se encontró atrapado en una espiral de violencia y contradicciones que acabaría desembocando en la partición de Palestina y en la fundación del Estado de Israel en 1948.
Hoy, más de un siglo después, la Declaración Balfour sigue siendo un documento profundamente controvertido. Para unos, representa un acto de justicia histórica hacia el pueblo judío, víctima de discriminaciones y expulsiones a lo largo de los siglos. Para otros, es el origen de un conflicto que privó a los palestinos de sus derechos y sembró una herida que continúa abierta en Oriente Medio. Lo cierto es que aquella carta de 1917, escrita en el contexto de una guerra mundial y motivada por intereses políticos y estratégicos, tuvo un impacto mucho mayor del que Balfour y sus contemporáneos pudieron imaginar.
Policía local de profesión, desarrolla su cometido en la categoría de oficial en el municipio de Huesca, contando con más de 16 años de servicio y varias distinciones. A pesar de que su afán por la historia le viene desde pequeño, no fue hace mucho cuando se decidió a cursar estudios universitarios de Geografía e Historia en UNED y comenzar en el mundo de la divulgación a través de las redes sociales. Actualmente administra el blog elultimoromano.com así como páginas en Instagram y Facebook con el mismo nombre. Además, colabora con revistas, páginas, asociaciones, blogs relacionados con la divulgación histórica y es miembro de Divulgadores de la Historia.
Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:
👉FACEBOOK
👉INSTAGRAM
Bibliografía:
Hipólito de la TORRE. (coord.), Alicia ALTED, Rosa PARDO, Ángel HERRERÍN, Juan Carlos JIMÉNEZ y Alejandro VALDIVIESO: Historia Contemporánea II (1914-1989), Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2019.






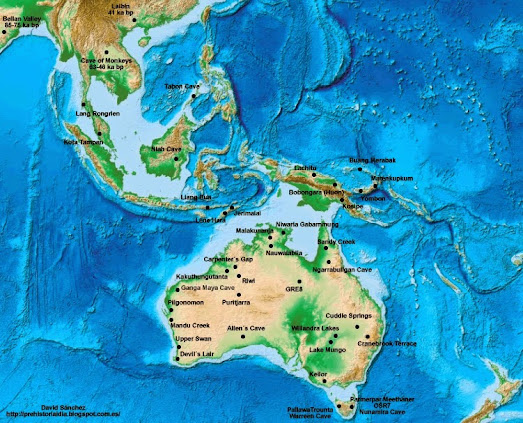




Comentarios
Publicar un comentario