LA CRISIS DE LOS MISILES DE CUBA.
Durante el mes de octubre de 1962, el mundo vivió su momento más peligroso desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En plena Guerra Fría, con el planeta dividido en dos bloques irreconciliables —el capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista encabezado por la Unión Soviética—, una confrontación entre ambas superpotencias estuvo a punto de provocar un intercambio nuclear que habría terminado con la civilización tal como la conocemos. Este episodio pasó a la historia como la Crisis de los Misiles de Cuba, y durante trece días, el miedo, la incertidumbre y la tensión dominaron los despachos políticos de Washington, Moscú y La Habana.
Todo comenzó con una serie de vuelos de reconocimiento de aviones U-2 estadounidenses sobre territorio cubano. Las fotografías que trajeron de vuelta mostraban una evidencia alarmante: la instalación de bases de lanzamiento de misiles balísticos de medio alcance con capacidad nuclear, enviados en secreto por la URSS y desplegados bajo la protección del gobierno de Fidel Castro. Aquellos misiles no eran meros artefactos defensivos; podían alcanzar ciudades como Nueva York o Washington en apenas unos minutos. La cercanía era inaceptable para la administración de John F. Kennedy.
La pregunta que se hacía la Casa Blanca era clara: ¿por qué Nikita Jrushchov había tomado una decisión tan arriesgada? La respuesta estaba en el tablero global. Estados Unidos tenía misiles nucleares apuntando a la Unión Soviética desde bases en Turquía e Italia. Moscú, que había quedado en desventaja en la carrera nuclear tras la Segunda Guerra Mundial, buscaba restablecer el equilibrio estratégico y, al mismo tiempo, proteger a su nuevo aliado revolucionario en el Caribe. Tras la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, Castro se había alineado aún más con el bloque soviético, temiendo otro intento estadounidense de derrocarlo.
Cuando Kennedy fue informado, la primera reacción fue deliberar entre sus asesores militares, que le aconsejaban un bombardeo inmediato sobre las instalaciones y una posible invasión terrestre. Sin embargo, el presidente optó por una vía más calculada y menos agresiva: declaró públicamente la existencia de los misiles y anunció el establecimiento de una "cuarentena" naval sobre Cuba. Aunque se trataba en la práctica de un bloqueo militar, se evitó ese término por su implicación legal y bélica. La Marina estadounidense recibió órdenes de interceptar y registrar cualquier barco soviético que transportara material militar hacia la isla.
La tensión aumentó cuando buques soviéticos se acercaron a la zona de cuarentena. El mundo entero seguía con atención cada movimiento, cada comunicado, cada fotografía. En Europa, los gobiernos se preparaban para lo peor. Las familias estadounidenses hacían acopio de alimentos y reforzaban sus refugios antinucleares. En Moscú y La Habana también se preparaban para un posible enfrentamiento.
Durante aquellos trece días, la comunicación entre los gobiernos fue frenética, pero también incierta. Se cruzaron mensajes formales, cartas y declaraciones públicas. Incluso hubo momentos de auténtico desconcierto, como cuando llegaron dos cartas de Jrushchov a Kennedy con ofertas contradictorias. La primera parecía conciliadora y ofrecía retirar los misiles a cambio de una promesa estadounidense de no invadir Cuba. La segunda, más agresiva, exigía además el desmantelamiento de los misiles estadounidenses en Turquía.
Finalmente, Kennedy optó por responder solo a la primera. Acordó públicamente no invadir Cuba y, de forma secreta, se comprometió a retirar sus misiles de Turquía en los meses siguientes. Jrushchov aceptó el trato. El 28 de octubre, los soviéticos comenzaron a desmontar sus bases en la isla caribeña. La crisis se daba por resuelta.
A pesar de que no se disparó una sola bala entre soviéticos y estadounidenses durante el conflicto, la Crisis de los Misiles de Cuba marcó un antes y un después. Mostró cuán cerca estaba la humanidad del abismo nuclear, pero también subrayó la importancia de la diplomacia y el diálogo directo. Poco después se creó la famosa "línea roja", una conexión directa entre el Kremlin y la Casa Blanca para evitar malentendidos catastróficos.
Este episodio también tuvo consecuencias duraderas en la política internacional. Cuba quedó más aislada que nunca, mientras que Estados Unidos se comprometió formalmente a no intervenir directamente en su territorio. La URSS, por su parte, logró una victoria simbólica, pero su imagen quedó debilitada ante sus aliados por haber dado marcha atrás bajo presión. Kennedy, en cambio, salió fortalecido en política interna por su sangre fría, aunque en privado reconoció la enorme carga emocional de la crisis.
La historia juzgaría a ambos líderes por haber evitado la catástrofe. Pero la lección más poderosa que dejó aquel octubre de 1962 fue clara: en un mundo dividido, con armas capaces de borrar ciudades enteras en segundos, la supervivencia dependía no solo del poder militar, sino de la prudencia, el cálculo… y la humanidad.
Policía local de profesión, desarrolla su cometido en la categoría de oficial en el municipio de Huesca, contando con más de 16 años de servicio y varias distinciones. A pesar de que su afán por la historia le viene desde pequeño, no fue hace mucho cuando se decidió a cursar estudios universitarios de Geografía e Historia en UNED y comenzar en el mundo de la divulgación a través de las redes sociales. Actualmente administra el blog elultimoromano.com así como páginas en Instagram y Facebook con el mismo nombre. Además, colabora con revistas, páginas, asociaciones, blogs relacionados con la divulgación histórica y es miembro de Divulgadores de la Historia.
Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:
👉FACEBOOK
👉INSTAGRAM
Bibliografía:
Hipólito de la TORRE. (coord.), Alicia ALTED, Rosa PARDO, Ángel HERRERÍN, Juan Carlos JIMÉNEZ y Alejandro VALDIVIESO: Historia Contemporánea II (1914-1989), Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2019.







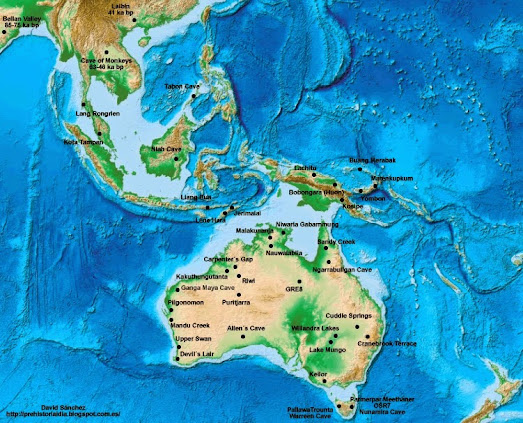




Comentarios
Publicar un comentario