LA CONQUISTA CRISTIANA DE CÓRDOBA (1236).
Durante siglos, Córdoba fue el corazón palpitante de Al-Ándalus. Capital del califato omeya, faro de ciencia, arte y cultura en la Europa medieval, y símbolo de poder islámico en la península ibérica. Su conquista por las tropas de Fernando III de Castilla en 1236 no fue simplemente una victoria militar, sino un evento cargado de simbolismo, que supuso el principio del fin para el dominio musulmán en el sur de Hispania.
.jpg) |
| La reconquista de Córdoba por Fernando III el Santo, obra de 1712 por Antonio Palomino, en la capilla de Santa Teresa de la Mezquita-Catedral de Córdoba. |
El contexto en el que se enmarca esta conquista es el de la ofensiva cristiana iniciada a finales del siglo XI y acentuada en el siglo XIII. Tras la decisiva victoria cristiana en las Navas de Tolosa (1212), los reinos del norte comenzaron a recuperar territorio de forma más acelerada. Fernando III, rey de Castilla desde 1217 y de León desde 1230, logró unificar bajo su corona los dos principales reinos cristianos del oeste peninsular. Su ambición de reconquista era inmensa, y su mirada se dirigía hacia el valle del Guadalquivir, donde Córdoba seguía siendo una ciudad majestuosa, aunque ya en declive.
A pesar de su grandeza pasada, la Córdoba de comienzos del siglo XIII estaba lejos de la ciudad esplendorosa del siglo X. El fin del califato omeya, las luchas internas entre taifas, y posteriormente la rigidez del poder almohade, habían deteriorado su vitalidad. Sin embargo, Córdoba conservaba un aura mítica y un peso político que hacían de su conquista un objetivo codiciado. Tomar Córdoba no era simplemente ganar una ciudad más: era arrancar del islam su capital simbólica en Hispania.
La conquista no fue el resultado de una gran batalla campal, sino más bien de una combinación de oportunidad, iniciativa local y presión militar organizada. En diciembre de 1235, un pequeño grupo de caballeros cristianos, encabezados por el noble Álvar Colodro, logró infiltrarse en el barrio de la Ajerquía —la parte oriental de la ciudad— con ayuda de cristianos mozárabes que aún residían en Córdoba. Estos abrían las puertas desde dentro y permitían el ingreso de las primeras tropas castellanas. Fue un acto audaz, improvisado, pero que terminó siendo decisivo.
Enterado de lo sucedido, Fernando III se dirigió rápidamente hacia Córdoba con refuerzos. El rey comprendió el valor estratégico de consolidar el control de la ciudad antes de que los musulmanes pudieran organizar una contraofensiva. Instaló su campamento junto al Guadalquivir y comenzó el cerco de la medina, la parte occidental y más antigua de la ciudad, donde aún resistía la guarnición islámica. La resistencia fue feroz, pero los musulmanes sabían que estaban aislados, sin posibilidad de recibir ayuda externa.
 |
En febrero de 1236, tras semanas de asedio, hambre y negociaciones, los defensores musulmanes capitularon. Fernando III entró triunfante en Córdoba, y uno de sus primeros actos fue consagrar la gran mezquita como catedral cristiana, bajo la advocación de Santa María. Aquella majestuosa construcción, una de las obras más impresionantes del arte islámico, pasaría a formar parte del patrimonio cristiano —transformación que ha llegado hasta nuestros días con su singular mezcla de estilos.
La toma de Córdoba supuso también una profunda transformación en la estructura social, política y religiosa de la ciudad. Fernando III promovió una política de repoblación: se asentaron en la ciudad cristianos procedentes del norte, especialmente de Castilla, León y Navarra. Se reorganizó la administración bajo criterios cristianos, se instaló un cabildo eclesiástico, y comenzaron a surgir iglesias sobre antiguos edificios islámicos. Las élites musulmanas que no pudieron huir fueron obligadas a abandonar sus hogares o a convertirse. Córdoba, en esencia, cambiaba de civilización.
Pero más allá de los muros de la ciudad, la conquista tuvo repercusiones mucho más amplias. El dominio cristiano sobre Córdoba abría el acceso al corazón del valle del Guadalquivir y debilitaba la posición almohade en el sur peninsular. Jaén, Écija, Sevilla y otros núcleos importantes caerían en las décadas siguientes. La hegemonía islámica en la península estaba rota, y la historia de Al-Ándalus entraba en su fase final, confinada casi exclusivamente al Reino nazarí de Granada.
La conquista de Córdoba en 1236 fue, pues, mucho más que una simple operación militar. Representó el triunfo de una idea: la restauración de una España cristiana que, a través de la Reconquista, no solo buscaba territorio, sino también borrar siglos de presencia islámica. Sin embargo, Córdoba nunca perdió del todo su esencia multicultural. A pesar de los cambios, su herencia omeya sigue viva en cada arco de la mezquita, en cada piedra antigua, en cada rincón que recuerda un pasado donde el islam, el cristianismo y el judaísmo compartieron espacio —a veces en conflicto, a veces en convivencia— en uno de los mayores centros culturales de la Edad Media europea.
Policía local de profesión, desarrolla su cometido en la categoría de oficial en el municipio de Huesca, contando con 16 de servicio y varias distinciones. A pesar de que su afán por la historia le viene desde pequeño, no fue hace mucho cuando se decidió a cursar estudios universitarios de Geografía e Historia en UNED y comenzar en el mundo de la divulgación a través de las redes sociales. Actualmente administra el blog elultimoromano.com así como páginas en Instagram y Facebook con el mismo nombre. Además, colabora con revistas, páginas, asociaciones, blogs, podcast y es miembro de Divulgadores de la Historia.
Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:
👉FACEBOOK
👉INSTAGRAM
Si quieres ser mi mecenas, puedes hacerlo aquí:
https://www.facebook.com/becomesupporter/elultimoromano1/
Bibliografía:
O'Callaghan, Joseph F. Reconquest and Crusade in Medieval Spain.
García Fitz, Francisco. Las Navas de Tolosa, 1212. Idea, liturgia y memoria de una cruzada hispana.





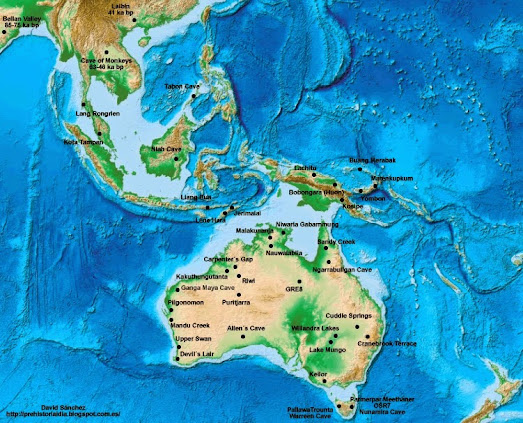




Comentarios
Publicar un comentario